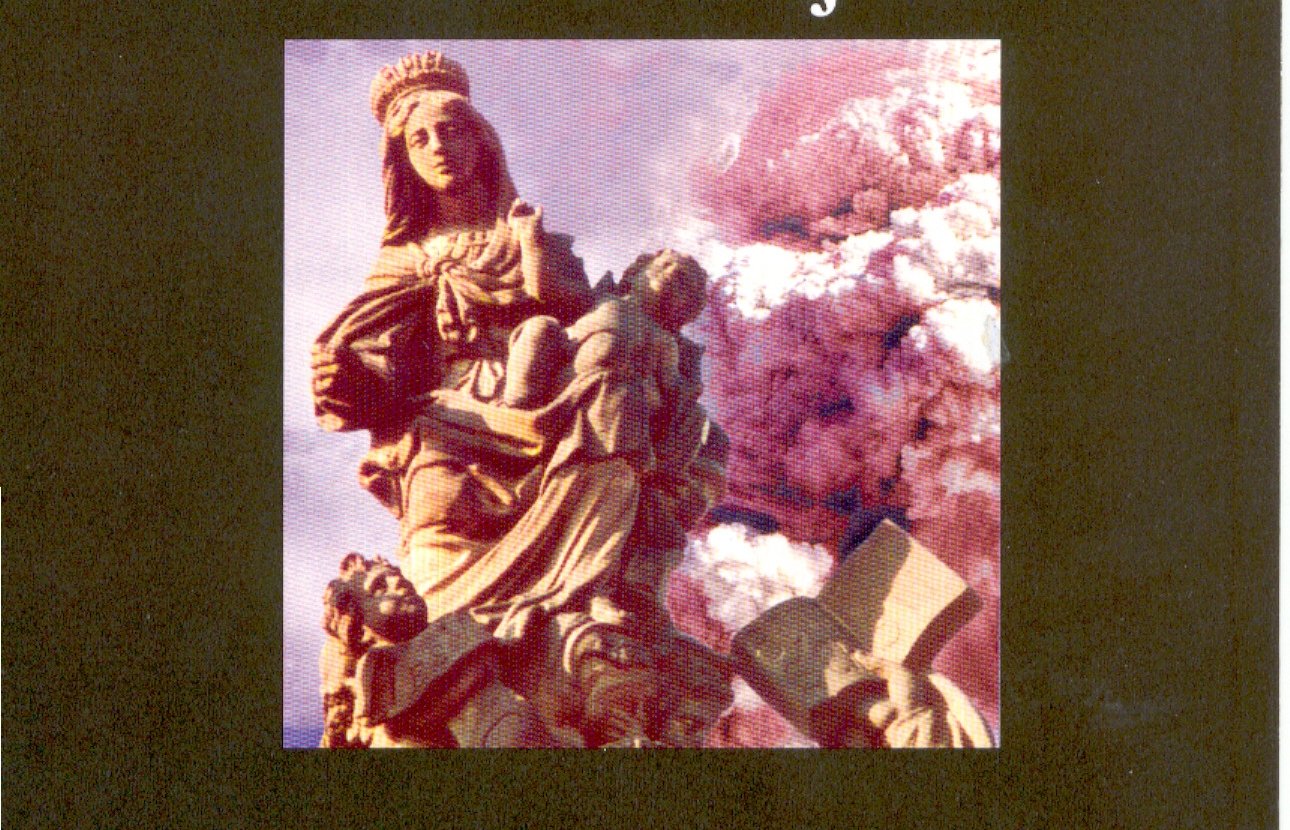*El jaranero Andrés Moreno representa la herencia comunitaria traspasada por generaciones en localidades rurales de San Andrés Tuxtla: el rasgueo sincopado ranchero y sobrio, pero también el más fuerte y escandaloso
Ángel Cortés Romero
San Andrés Tuxtla, Ver.- A Andrés Moreno Nájera es fácil identificarlo: calza sus pies con huaraches o botas de piel, viste pantalones de gruesa mezclilla azul, playeras blancas, camisas de franela a cuadros y un sombrero cuatro pedradas de palma real.
A la espalda o entre las manos su jarana jarocha, casi siempre una tercerola. Jala con ella para todos lados donde hay verbena.
En sus años mozos Andrés Moreno enseñaba el arte del son jarocho en la Casa de Cultura de San Andrés Tuxtla, en una vieja casona afectada por el paso del tiempo, el olvido y la indiferencia, en la que solo quedan ruinas donde hubo música de cuerdas, zapateado, versada y risas.
La tradición del son jarocho en San Andrés Tuxtla es una herencia comunitaria traspasada por generaciones en localidades rurales donde los viejos jaraneros aprendieron rústicamente el rasgueo, la copla y el zapateado, sin más estudio que a oídas porque al buen escuchador pocas palabras.
Andrés Moreno llegaba hasta las comunidades de la región acompañado de cultivadores del son. Les llamaban “los de la agricultura” por confusión, por aquello de que nunca hubo una Casa de Cultura en la ciudad. Todavía les nombran así en las rancherías a las que van a fiestas y velorios.
Nájera conoció muy temprano el sonido de la jarana. Su abuelo era un obrero que al llegar por las tardes a la casa sacaba un butaque al patio para sentarse debajo del sol.
José Moreno pasaba horas tocando el instrumento mientras tomaba café con piquete y fastidiaba con el sonsonete a su esposa que únicamente bailaba el huapango. Cuando el viejo José murió, Teresa echó su jarana al fogón.
“Desde chamaco tuve contacto con los músicos porque donde vivíamos – ahí en la 5 de mayo, que ahí nacimos – como a 50 metros, abajito de donde vivíamos, se hacían los huapangos”, relata el jaranero.
Su primera jarana fue una segundita que le regalaron a su padre. No era de cedro, sino de un material muy duro. A sus catorce años apenas sabía tocarla. Una tarde la dejó colgada con las cuerdas sumamente estiradas. En la madrugada sobrevino la tragedia: las guitas estallaron en la madrugada arrancando incluso la tapa del instrumento.
Las manos de Andrés ejecutan rasgueos sincopados sobre la boca de una tercerola construida en los años noventa o sobre las cuerdas de un requintito que curó del clavijero.
En los pueblos tuxtlecos se toca un son “empausado”. Los jaraneros tocan mayormente sones lentos y solemnes relacionados con la muerte, suele ser así porque se tocan sobre todo en los velorios, nunca en otro momento. Así como se toca el son pausado, así también se baila.
Al maestro le gusta el son de San Andrés… “Yo no soy borracho ni lo quiero ser…”, “Ay, María Cirila, Cirila de mi amor”, “Capotín tín yo te he de tocar con un gran violín”, “Un sapito en tiempos de agua cayó patas boca arriba”, “Ay zopilotito ¿dónde vas con tanta prisa?”, “Huerfanito, huerfanito”, ya no llores por tu mama”.
Ese son de San Andrés salvaguarda la identidad de un pueblo: el rasgueo sincopado de la jarana es más ranchero y sobrio, pero también es más fuerte y escandaloso cuando la muerte se hace fiesta.